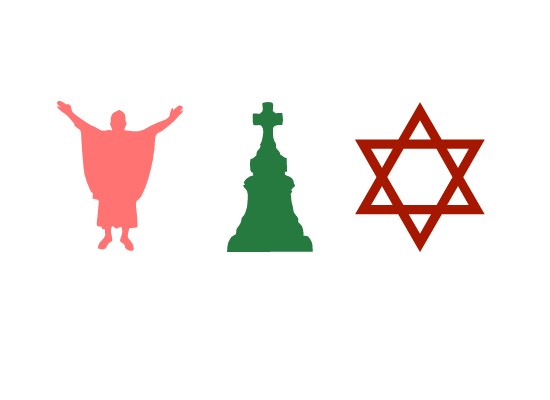No hay criaturas más disímiles que el ateo y el creyente. A los ateos, sujetos racionalistas, les molesta el carácter mágico de los dioses, su maniática costumbre de llevarse por delante las leyes de la ciencia. Esperan, con una candidez enternecedora, que las almas y los ectoplasmas respeten las leyes de la termodinámica y que Jehová ajuste sus actos a los dictados de la lógica aristotélica.
Los creyentes sobrellevan a regañadientes algunas teorías astrofísicas. El big bang, por ejemplo, es un ruido inaceptable en la partitura musical del Génesis. Cuando escuchan que el bosón de Higgs creó la materia y trazó las leyes del cosmos, sonríen con benevolencia porque saben que se trata de una partícula divina. La biología, en cambio, los irrita en grado sumo. La insinuación de que Adán no fue creado sino producto de la evolución, les produce erupciones en la piel.
Ni siquiera Gilbert Keith Chesterton, un católico ‘progre’, se traga el sapo de la evolución. Como el terreno de la ciencia es un campo minado, el astuto inglés opta por el arte: “¿Dónde están los balbuceos del arte rupestre, los bocetos torpes del hombre primitivo? –se pregunta–. Nadie los ha encontrado en siglos de excavaciones. No hay primitivismo en las cavernas. Desde el primer momento, la mano humana supo trazar sin vacilaciones los inspirados y modernos dibujos de Altamira y Lascaux”.
Los ateos se asombran de que los creyentes tomen como reales las fábulas religiosas. No les cabe en la cabeza que Dios, una entidad tan sabia y poderosa, se preocupe por las minucias íntimas del vano y arrogante animal humano. Los creyentes no pueden entender que los ateos sean incapaces de leer las pruebas de la magnificencia divina en el elocuente alfabeto de la naturaleza; que consideren inverosímil la historia sagrada mientras creen, con una fe conmovedora, en el talento creativo de una chica loca de la que no se sabe nada, el azar.
El descreído Bernard Shaw receló siempre de la omnipotencia divina. “Hasta Dios tiene límites –dijo una vez este hereje–: en los sitios de peregrinación hay vendas, muletas y gafas de ciego; nunca piernas de palo ni ojos de vidrio”.
Bertrand Russell, un ateo cauto, recurre a la teoría de la probabilidad. “Un hombre sabio debe ser creyente –aconseja–: si Dios existe, puede ir al cielo; si no existe, no pasa nada”.
Las mejores frases sobre Dios son las del Ciorán, un filósofo rumano que blasfemaba en francés y se definía como ‘un teólogo sin Dios’. Ciorán dijo: “No soy creyente porque no he recibido la gracia de la fe”. Ciorán dijo: “No puedo ser cristiano porque no soy capaz de todo el amor ni de todo el perdón que esa doctrina exige”. Ciorán dijo: “Escribir y venerar no pueden ir juntos: quiérase o no, hablar de Dios es mirarlo desde arriba”. Ciorán dijo: “Si alguien le debe todo a Bach, es Dios”.
Quizá no dijo nada nuevo. Quizá todas sus blasfemias contra el universo ya habían sido escupidas antes por los existencialistas y antes por los nihilistas y en la antigüedad por los escépticos, pero Ciorán remozó la herejía con un estilo espléndido. Él, que no creyó en nada, ni siquiera en el caos, ni siquiera en el fracaso (porque descreía del éxito), fue un devoto cultor del estilo. Y así, gracias a su buen pulso, se está ganado un lugar eminente en la gloria. No me extrañaría que estuviera ahora mismo a la diestra de Jehová, ese notable estilista.